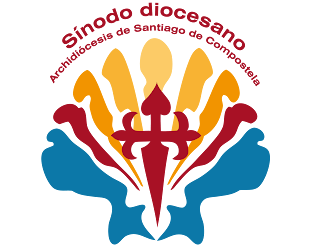Para saber quién soy tengo que sentirme amado. El amor es como un espejo. Me devuelve mi verdadera imagen. El saberme amado me hace valorarme en lo que soy y descubrirme en mi propia originalidad.
Para saber quién soy tengo que sentirme amado. El amor es como un espejo. Me devuelve mi verdadera imagen. El saberme amado me hace valorarme en lo que soy y descubrirme en mi propia originalidad.Cuando no me aman, busco reconocimiento, imitar a otros. Tiendo a compararme. Me desvalorizo, o vivo superficialmente sin preguntarme por el sentido de mi vida. El sentido único. ¿Quién soy yo? ¿Para qué me ha creado Dios?
Quizás estén siempre unidos mi identidad y mi misión. Mi nombre y mi forma particular de darme. Llevo grabada esa pregunta dentro del alma. ¿Quién soy yo distinto a los demás?
Sólo si me he sentido amado puedo aceptarme con paz. Mirarme al espejo. Y reconocerme. Gustarme. Y esa identidad, mi nombre, mi originalidad, está asociada a una misión particular. A una forma de darme única.
El encontrarme con Dios supone encontrarme con esa voz que me dice quién soy. Ante Dios se aquietan las aguas del alma y puedo verme.
Son las palabras que enaltecen, que levantan, que reconocen. Son palabras que descubren mi verdad más honda. Son las palabras que se grabaron en mi alma el día de mi bautismo. Se marcaron con sangre y fuego para siempre.
Con el tiempo las olvido. Pero están ahí grabadas. Lo mismo que oí cuando sellé mi alianza con María. Soy su predilecto. Y no lo soy por ser muy capaz. Por cumplir con nota todo lo que Dios me pide. Lo escucho y me reconozco. Veo con claridad quién soy.
Jesús comienza el día del bautismo a desvelar quién es. También Él ha crecido con esa pregunta en el alma. María y José guardarían todos estos años la misma pregunta.
¡Cuántos años sin que sucediera nada! ¡Cuánto silencio después de los ángeles, de los magos! Nada. Sólo la vida sencilla de un niño que va creciendo desde dentro en Nazaret. Jesús se pregunta quién es. Y necesita la voz del Padre para reconocerse. Es el hijo amado. El hijo profundamente amado, el elegido.
Jesús debió sentir que su alma se abría como el cielo. Su Padre pronunció su nombre. Su mirada se complace en Él. Esa voz suena a ternura, a predilección, y también a orgullo. Pienso en lo importante que sería para Jesús oír el amor del Padre. Esas palabras fueron roca en su vida. Lo son en la mía.
Después de años de silencio, se oye la voz de Dios. El Padre habla. No es después de un milagro. Es una escena de abajamiento. Resuenan en el alma de Jesús. “Eres el hijo amado”. Responde, seguro, a la intuición que tenía de sí mismo, a sus preguntas y anhelos. A su misterio que comienza a desvelarse ante los hombres.
Sólo si me siento amado puedo saber quién soy. Sólo si oigo esa voz me sabré amado profundamente. Y podré mirarme y aceptarme. Alegrarme de mi tesoro aunque lo lleve en frágiles manos de barro.
Jesús se sintió amado como Hijo. Y ese amor fue lo que contó a los hombres. El amor del Padre. Su propio amor. Un amor incondicional. Gratuito. Tierno. Compasivo.
Dios se complace y se enorgullece de lo que soy, de mi vida. Cree en mí más que yo mismo. Nunca duda. Siempre espera. Siempre abraza. Siempre tengo mi lugar a su lado. Me recuerda quién soy y para lo que estoy hecho.
Doy gracias a Dios por esas personas que me han amado incondicionalmente y me recuerdan esa voz que toca mi alma en lo más hondo.
Ante Dios, ante los que me quieren, mis heridas son preciosas y mis imperfecciones son amadas. Nunca estoy solo. Mi vida tiene sentido. No voy sin rumbo. Mi vida descansa en la palma de la mano de Dios.
Ojalá hoy pueda oír en mi corazón esas mismas palabras de Dios. Y saberme amado profundamente en lo que soy. En medio del cansancio y de la duda.
El encontrarme con Dios supone encontrarme con esa voz que me dice quién soy. Ante Dios se aquietan las aguas del alma y puedo verme.
Son las palabras que enaltecen, que levantan, que reconocen. Son palabras que descubren mi verdad más honda. Son las palabras que se grabaron en mi alma el día de mi bautismo. Se marcaron con sangre y fuego para siempre.
Con el tiempo las olvido. Pero están ahí grabadas. Lo mismo que oí cuando sellé mi alianza con María. Soy su predilecto. Y no lo soy por ser muy capaz. Por cumplir con nota todo lo que Dios me pide. Lo escucho y me reconozco. Veo con claridad quién soy.
Jesús comienza el día del bautismo a desvelar quién es. También Él ha crecido con esa pregunta en el alma. María y José guardarían todos estos años la misma pregunta.
¡Cuántos años sin que sucediera nada! ¡Cuánto silencio después de los ángeles, de los magos! Nada. Sólo la vida sencilla de un niño que va creciendo desde dentro en Nazaret. Jesús se pregunta quién es. Y necesita la voz del Padre para reconocerse. Es el hijo amado. El hijo profundamente amado, el elegido.
Jesús debió sentir que su alma se abría como el cielo. Su Padre pronunció su nombre. Su mirada se complace en Él. Esa voz suena a ternura, a predilección, y también a orgullo. Pienso en lo importante que sería para Jesús oír el amor del Padre. Esas palabras fueron roca en su vida. Lo son en la mía.
Después de años de silencio, se oye la voz de Dios. El Padre habla. No es después de un milagro. Es una escena de abajamiento. Resuenan en el alma de Jesús. “Eres el hijo amado”. Responde, seguro, a la intuición que tenía de sí mismo, a sus preguntas y anhelos. A su misterio que comienza a desvelarse ante los hombres.
Sólo si me siento amado puedo saber quién soy. Sólo si oigo esa voz me sabré amado profundamente. Y podré mirarme y aceptarme. Alegrarme de mi tesoro aunque lo lleve en frágiles manos de barro.
Jesús se sintió amado como Hijo. Y ese amor fue lo que contó a los hombres. El amor del Padre. Su propio amor. Un amor incondicional. Gratuito. Tierno. Compasivo.
Dios se complace y se enorgullece de lo que soy, de mi vida. Cree en mí más que yo mismo. Nunca duda. Siempre espera. Siempre abraza. Siempre tengo mi lugar a su lado. Me recuerda quién soy y para lo que estoy hecho.
Doy gracias a Dios por esas personas que me han amado incondicionalmente y me recuerdan esa voz que toca mi alma en lo más hondo.
Ante Dios, ante los que me quieren, mis heridas son preciosas y mis imperfecciones son amadas. Nunca estoy solo. Mi vida tiene sentido. No voy sin rumbo. Mi vida descansa en la palma de la mano de Dios.
Ojalá hoy pueda oír en mi corazón esas mismas palabras de Dios. Y saberme amado profundamente en lo que soy. En medio del cansancio y de la duda.
Carlos Padilla
Aleteia