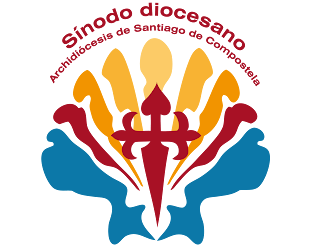No sé ver a Dios en la apariencia de la carne. No lo veo en mí mismo.
Y yo soy templo suyo. Cada vez que lo recibo me lleno de su presencia.
Cada vez que me detengo a hacer oración en silencio. Pero luego tantas
veces me olvido. Olvido que Dios vive en mi alma.
No sé ver a Dios en la apariencia de la carne. No lo veo en mí mismo.
Y yo soy templo suyo. Cada vez que lo recibo me lleno de su presencia.
Cada vez que me detengo a hacer oración en silencio. Pero luego tantas
veces me olvido. Olvido que Dios vive en mi alma.
Me hace bien pensar en las palabras de santa Teresa en las Moradas: “El verdadero amante en toda parte ama y siempre se acuerda del amado”.
Descuido el templo de mi corazón. Descuido su amor. Olvido mi mar hondo por el que Él navega. Olvido que el Espíritu Santo habita en mí. Soy templo de Dios pero no amo. No le amo en todas partes. Amar al amado.
Digo que lo amo pero no percibo su amor por mí. Y quiero tocarlo pero no lo toco. Quiero cuidar el templo que Dios me confía. No quiero destruirlo con mi negligencia. No quiero dejar que se ensucie y estropee con mis olvidos y traiciones.
Quiero ser fiel a esa presencia invisible de Dios en mí. Quiero cuidar el cuerpo, cuidar el alma. Cuidar mi vida.
No para protegerme del mundo. Esa es la tentación del hombre que por
cuidar tanto su templo deja de ser enviado, deja de ser misionero. No
quiero cuidar tanto mi vida que no me arriesgue a darla con generosidad.
No quiero ser tan cuidadoso con mis tiempos, que no corra el peligro
de accidentarme saliendo de mi comodidad. Quiero cuidar el templo que
Dios me ha confiado pero sin esconderme. Amando siempre. Dando la vida.
Quiero hacer de mi templo, de mi cuerpo y de mi alma, un lugar sagrado. Para ello necesito más silencio.
Para escuchar a Dios. Quiero su sabiduría que me enseña el camino de la
vida. No me siento sabio en este mundo. Más bien me siento ignorante.
Pero me gustaría tener la sabiduría de Dios. Aprender de Él.
Necesito una mirada pura e inocente sobre la vida. Mirar la vida como
la mira Dios. Estoy lleno de prejuicios. Y pretendo encontrar siempre
la respuesta correcta.
Me hace falta una actitud de respeto y admiración ante el templo de Dios de los demás.
En el otro está Jesús vivo y presente y a mí se me olvida. En su templo
está Dios. Ese templo que tantas veces destruyo con mis juicios, con
mis críticas, con mis condenas. Se envenena el alma.
Descuido mi mirada. Templo de Dios. Que haga presente el amor de Dios. Que lleve a todos la mirada de Dios. ¡Qué fácil descuidarme! Me hago del mundo. Me olvido. Me cierro en mi carne y no me abro al amor de Dios.
Aunque a veces me cueste notar su presencia quiero buscarlo cada día. En todo momento. Seré santo porque mi Dios es santo. Eso me alivia. Seré santo y guardaré su templo porque Jesús es santo y puro.
La pureza de mi alma. Esa impureza que me aleja de Él tantas veces.
Un corazón limpio y puro como el suyo. En la alianza de amor con María
repetimos: “Nada sin ti, nada sin nosotros”. Me parece imposible estar a la altura, ser fiel siempre. No caer nunca.
Me parecería absurdo poner mi felicidad en ser fiel siempre.
María lo sabe y por eso la condición no está puesta en mis capacidades. No se centra en mis talentos, en mi fortaleza.
Nada sin mí. Es cierto. Mi templo abierto. Nada sin
mi sí primero que posibilita la actuación de Dios en mí. El sí de esa
niña María en la gruta de Nazaret. Allí donde escuchó la voz del ángel y
pronunció su sí. Fiat. Hágase. Y se hizo todo nuevo en Ella. Porque Ella dio su sí sencillo y pobre. Sin grandes pretensiones.
Yo doy también mi sí. No sé cómo será. Se abre mi templo herido. Mi
roca hendida. Mi tierra hollada. María pronuncia su sí sobre mi vida. No
soy santo por mis méritos. Sino porque Dios es santo. Porque María es
santa.
Mi corazón se calma. Mi templo no va a ser destruido porque es el templo de Dios. Viviré para siempre. Esa esperanza sostiene mi vida.
Aleteia